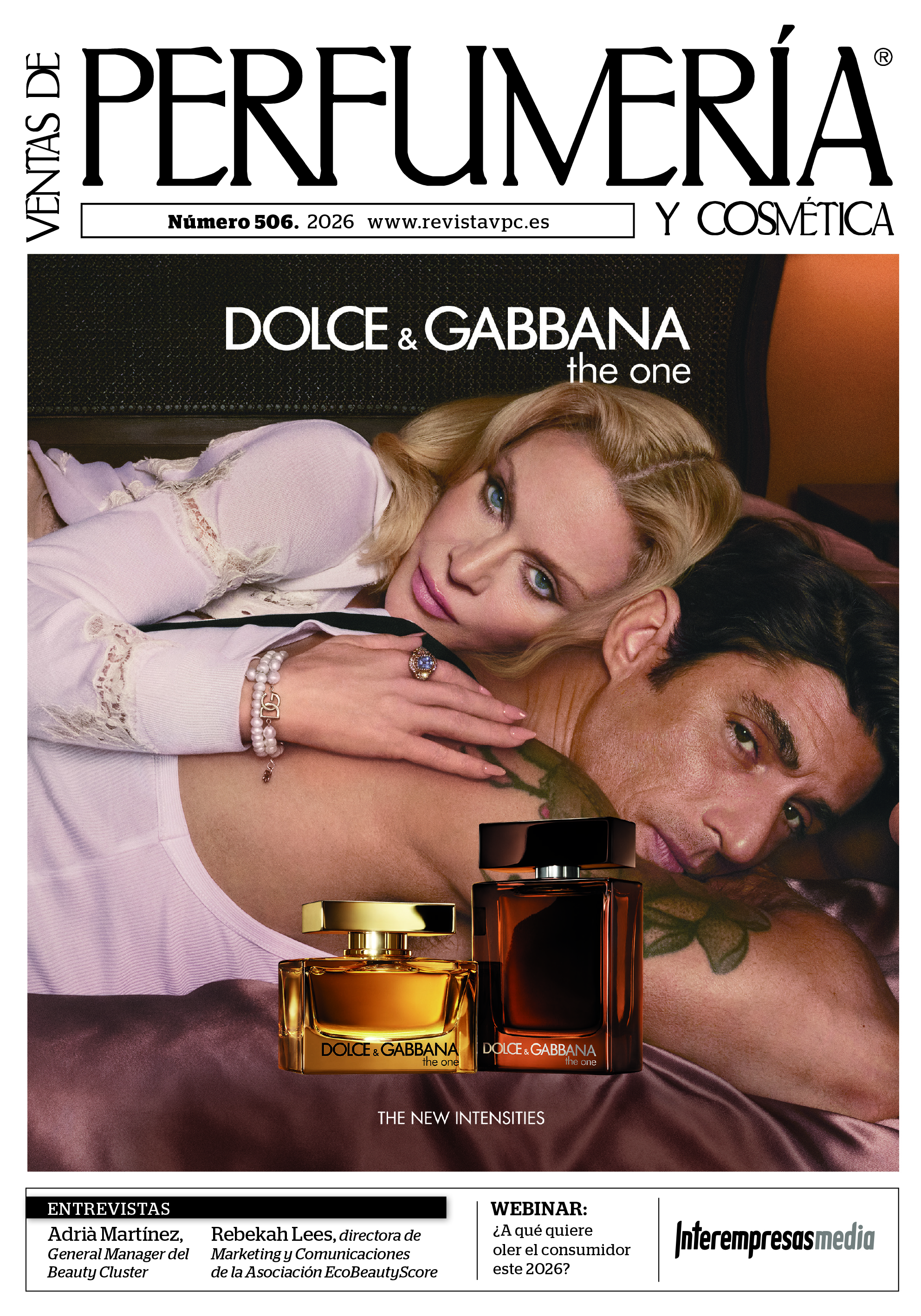“Queremos cambiar la forma en que se entiende el cuidado. Que deje de ser sinónimo de corrección o de aspiración, y se convierta en algo más simple, más humano”
¿Cómo definirían RuMU Beauty en una sola frase, más allá de la cosmética?
Egon Crivillers (E.C.): Un proyecto de formulación consciente y comunidad radical, donde la ciencia, el respeto y la libertad identitaria reemplazan al marketing de la perfección.
¿En qué momento comprendieron que el género, como categoría en el skincare, debía ser cuestionado?
E.C.: Cuando nos dimos cuenta de que la piel no entiende de estereotipos. Al estudiar la fisiología cutánea, vimos que sí, hay diferencias asociadas al sexo biológico —grosor dérmico, producción sebácea, densidad de colágeno— pero son solo una parte dentro de un sistema complejo donde influyen también el entorno, los hábitos, las emociones o los tratamientos médicos. A partir de ahí, la pregunta fue inevitable: ¿por qué seguir segmentando por género cuando el cuidado real debería estar centrado en necesidades específicas, no en ideas heredadas? Lo que descubrimos es que esa segmentación no solo es técnicamente injustificada en la mayoría de los casos, sino que reproduce una lógica machista profundamente arraigada: lo masculino como funcional, sobrio, técnico; lo femenino como delicado, emocional, suave.
Gerard Solé (G.S.): Cuestionarlo fue una decisión técnica, sí, pero también ética y política. Porque cuidar la piel no debería significar reforzar jerarquías.
Ustedes hablan de una belleza “radicalmente honesta”. ¿Qué implica esta honestidad en una industria tan saturada de marketing aspiracional?
G.S.: Ser radicalmente honestes en esta industria implica hablar más bajo cuando todo el mundo grita promesas. La cosmética se ha llenado de discursos aspiracionales que venden no solo productos, sino estilos de vida inalcanzables. Pieles sin poros, rostros sin tiempo, cuerpos sin matices. En RuMU Beauty decidimos no seguir ese camino. Porque ningún sérum va a arreglar tu vida. Porque la piel no necesita ser perfecta para merecer cuidado. Porque el envejecimiento no es un fallo, es un proceso. Nuestra honestidad no es una pose de marca: es una práctica diaria. Significa explicar con claridad qué hace cada ingrediente, qué no puede prometer un producto, y por qué no hablamos de “corrección” sino de acompañamiento. En un mercado saturado de aspiraciones, elegir la verdad es una forma de belleza.
¿Consideran que el género sigue siendo un criterio relevante en el diseño de productos de cuidado de la piel?
G.S.: Sí, el género sigue siendo un criterio relevante en el diseño de productos de cuidado de la piel, y no podemos ignorarlo: lo es porque el mercado lo ha construido así, y porque muchas personas todavía se relacionan con los productos desde esa narrativa. Pero que sea relevante no significa que sea justo, ni necesario.
E.C.: La segmentación por género se apoya en diferencias biológicas reales, pero mínimas —como la densidad de colágeno o el grosor dérmico— que se han exagerado para justificar un marketing profundamente binario y, muchas veces, machista. Aromas asignados, colores codificados, texturas “masculinas” o “femeninas”… más que cuidar, muchas veces estereotipan. Nosotres no negamos esas diferencias, pero tampoco las usamos como excusa para formular desde el prejuicio. Preferimos diseñar para condiciones reales, momentos de piel, cuerpos diversos. Porque creemos que el cuidado no debería tener género, sino intención.
¿Qué respuesta han recibido del público frente a una propuesta abiertamente queer y no binaria?
E.C. y G.S.: La respuesta ha sido mayoritariamente positiva, especialmente por parte de personas que nunca se sintieron reflejadas en los discursos tradicionales del cuidado personal. Recibimos mensajes de gratitud, de alivio incluso, por ofrecer un espacio donde la piel no tiene que disfrazarse para ser aceptada. También han llegado preguntas, dudas, e incluso algunas reticencias. Y las entendemos: cuestionar lo aprendido incomoda, porque muchas veces el cuidado ha estado asociado a la norma, no a la libertad. En la apertura de nuestra pop up en París, por ejemplo, una persona nos dijo que nuestra propuesta le parecía ridícula, “demasiado de nicho”. Le explicamos lo que hacemos desde lo emocional, desde lo científico, desde la experiencia vivida. No llegamos a convencerle.
Pero nos quedamos con algo importante: la conversación ocurrió, la semilla quedó plantada. Porque lo que no hemos recibido es indiferencia. Y en una industria acostumbrada a vender consenso y perfección, provocar preguntas ya es una forma de resistencia.
¿Qué desafíos han enfrentado al romper con los estereotipos estéticos tradicionales en el sector?
G.S.: El principal desafío ha sido existir sin pedir permiso. Salirse del molde implica encontrarte con resistencias: desde quienes te dicen que “eso no va a vender” hasta profesionales que cuestionan si mostrar pieles reales, cuerpos trans o envejecidos puede “dañar la imagen de marca”.
Lo más complejo es que estos estereotipos están tan integrados que, a veces, cuesta incluso detectar cuándo se están reproduciendo. Romperlos no es un acto puntual, es una práctica constante. Y también una decisión política: elegir incomodar antes que complacer. Aunque en el mundo de la moda ya se habían visto estos gestos muchas veces, lo que más nos sorprendió fue comprobar que el impacto visual de nuestra primera campaña no vino solo por ser diferentes. Lo que realmente llamó la atención fue que lo diferente, de pronto, se veía interesante. Se veía deseable. Y eso habla de una grieta en el sistema estético tradicional. Una grieta por donde puede empezar a entrar algo nuevo.
¿Por qué decidieron no incluir agua en sus fórmulas? ¿Qué implica esta decisión a nivel de eficacia y filosofía?
E.C.: Porque el agua, aunque es segura y común, muchas veces se usa como relleno. En cosmética, puede llegar a representar más del 70% de una fórmula. Decidimos eliminarla por tres razones:
-
Eficacia: Sin agua, la concentración de activos aumenta.
-
Estabilidad: No hay necesidad de conservantes destinados a proteger un medio acuoso.
-
Filosofía: Queremos fórmulas directas, honestas, sin exceso de volumen ni promesas infladas.
También hay un factor ambiental: menos peso, menos envases, menos transporte. Es una decisión que cuida tu piel y el planeta al mismo tiempo.
¿Cómo equilibran la eficacia clínica con ingredientes de origen natural?
E.C.: No creemos en la división entre “natural” y “científico” como si fueran opuestos. Nuestra mirada parte de la evidencia, no del origen. Si un ingrediente natural tiene eficacia probada, lo usamos. Si uno sintético es más estable, más seguro o ético, también. Lo importante es la función, la calidad, y cómo se comporta en la piel. El equilibrio está en formular sin dogmas. Y en contar con rigor por qué usamos lo que usamos.
¿Qué papel juega la transparencia en la formulación para combatir el sobreconsumo cosmético?
E.C.: La transparencia cambia todo. Cuando entiendes qué hace un ingrediente, cómo funciona un producto y qué esperar de él, dejas de consumir por ansiedad o por promesa publicitaria. El sobreconsumo se alimenta de la frustración: compro porque nada me funciona, porque quiero más, porque me dijeron que lo necesito. En RuMU Beauty, la transparencia no es solo mostrar el INCI, es explicar, contextualizar, educar. Porque cuanto más sabes, más eliges. Y eso también es cuidado.
¿Cómo influye su experiencia previa en moda, fotografía y dirección de arte en la identidad visual y conceptual de RuMU?
G.S.: RuMU Beauty nació desde lo más íntimo: una conversación entre nosotros como pareja, pero también como creativos, como personas que llevaban años habitando industrias donde la imagen lo era todo y el cuerpo muchas veces era un campo de exigencia. Crear RuMU Beauty fue, en parte, crear un lugar donde pudiéramos respirar. Un espacio que no reprodujera las violencias sutiles (y no tan sutiles) que muchas veces vivimos. Pero también fue proyectar hacia fuera una idea de sociedad: una en la que la belleza no se mida por cumplimiento de normas, sino por expresión libre, cuidado real y escucha mutua.
Nuestros valores como marca no son un posicionamiento de marketing: son lo que deseábamos ver en el mundo. Formulamos desde la piel, pero también desde la experiencia. Desde la necesidad de sanar, acompañar y construir algo que tuviera sentido no solo para vender, sino para vivir.
¿De qué forma el proyecto ha sido también una vía de reconciliación personal o activismo íntimo?
G.S.: RuMU Beauty fue, desde el inicio, una forma de sanar y de reconciliarnos con la belleza, con el cuerpo, con el cuidado. Como pareja y como creativos, veníamos de entornos —especialmente el de la moda— donde lo visual lo era todo. Pero esa estética muchas veces funcionaba como una forma de control, de exigencia constante, donde lo que no entraba en la norma se volvía descartable. Aunque desde fuera se perciba como una industria libre, la moda sigue arrastrando muchos vestigios del patriarcado: la mirada femenina se subestima, lo emocional se considera débil, lo blando se aparta.
E.C.: Crear RuMU Beauty fue preguntarnos qué pasaría si pudiéramos diseñar sin obedecer a esos moldes. Sin pedir permiso. Sin disimular lo que somos. Fue, y sigue siendo, un proyecto de activismo íntimo. Porque nace de lo más vulnerable que tenemos: la piel, lo no dicho, lo que aprendimos a esconder. Pero también es un gesto profundamente amoroso.
G.S.: Hoy vemos que, sin planearlo, RuMU terminó siendo una carta de amor a nuestro yo del pasado. Una promesa escrita con fórmulas y palabras, donde nos dijimos: “vamos a intentar que el futuro no duela tanto como dolió esto". Y esa promesa es la que seguimos intentando cumplir.
¿Qué aprendizajes personales y profesionales se han cristalizado al construir una marca que desafía las normas desde lo más íntimo?
E.C.: Que lo más difícil de mostrar suele ser justo lo que más conecta. Que lo que a veces se vive como “exceso” o “fragilidad” —la sensibilidad, la diferencia, el conflicto con lo normativo— puede convertirse en fuerza cuando se transforma en acción. Aprendimos que lo íntimo también es político. Que hablar de piel, de belleza o de cuidado es hablar de lo que se nos permitió —o no— sentir y mostrar.
G.S.: Hacer RuMU Beauty fue, y sigue siendo, un proceso de reconciliación: con nuestras pieles, con nuestros errores, con nuestras versiones pasadas. Descubrimos que el cuidado no se impone, se acompaña. Y que no hace falta tener todas las respuestas para construir algo honesto, solo tener claro desde dónde hablas. En lo profesional, entendimos que se puede formular bien sin vender humo, diseñar sin caer en el cliché y comunicar sin disfrazarse. Y lo más bonito es que lo que empezó como algo muy personal terminó creando una comunidad que no exige explicaciones, que no se rinde al algoritmo, que celebra las grietas.
Porque desde lo íntimo también se hace política y, a veces, la piel es solo la puerta de entrada a algo mucho más grande.
¿Cómo se vincula RuMU con la comunidad LGBTQ+ más allá del marketing del "Pride Month"?
E.C. y G.S.: Para nosotros, formar parte de la comunidad LGBTQ+ no es un valor agregado ni una estrategia de diferenciación. Es desde donde hablamos, desde donde creamos, y desde donde habitamos el mundo. La comunidad no es algo externo a la marca: es su pulso. Está en nuestras decisiones, en nuestro lenguaje, en cómo representamos los cuerpos, las identidades, las pieles que han sido históricamente silenciadas.
Más allá del "Pride Month", colaboramos con creadorxs queer, nos nutrimos de sus miradas, apoyamos la visibilidad desde lo visual y lo discursivo, y sobre todo, formulamos sin exigirle a nadie que encaje en una norma binaria, estética o cultural.
E.C.: Porque RuMU Beauty no observa el movimiento desde fuera: es parte de él. Nuestro orgullo no es estacional, es estructural. Y es profundamente personal.
¿Qué significa para ustedes “formulamos para pieles dañadas, no para pieles perfectas”?
E.C.: Sí, y es una metáfora muy deliberada. Porque formulamos para pieles reales: pieles que han pasado por acné, por transición hormonal, por estrés, por duelos, por vivir. La idea de una piel perfecta es una construcción aspiracional, no una realidad clínica. Y lo que genera, en la práctica, es ansiedad, frustración y consumo. Se vuelve un ideal inalcanzable que nos empuja a esconder lo que somos.
Cuando decimos que formulamos para pieles dañadas, también estamos hablando de lo emocional, de lo simbólico, de lo vital. El daño no siempre es negativo: a veces es la marca de haber atravesado cosas. Y eso también merece cuidado, no borrado.
G.S.: Lo que defendemos es el derecho a no maquillarse la historia. A no tapar la textura de la experiencia. No creemos que la piel tenga que contar una historia bonita. Nos interesa que sea verdad. Porque si hay una belleza que nos interesa, es la que aparece cuando dejamos de fingir que nunca fuimos heridas.
¿Qué esperan transformar en la industria cosmética con RuMU? ¿Cuál sería el verdadero éxito para ustedes?
E.C. y G.S.: Queremos cambiar la forma en que se entiende el cuidado. Que deje de ser sinónimo de corrección o de aspiración, y se convierta en algo más simple, más humano. En RuMU Beauty creemos en una cosmética que no te abrume, que no te haga sentir que te falta algo. Que no necesite diez pasos, ni traducción, ni filtros para funcionar. Formulamos poco, pero con intención. Productos fáciles de entender, fáciles de aplicar, que respeten tu tiempo, tu piel y tu historia.
Queremos abrir espacio para nuevas narrativas: menos perfección, más verdad. Menos fórmulas mágicas, más ciencia clara. Si logramos que alguien se sienta viste, que se relaje frente al espejo, o que se pregunte si realmente necesita ese producto que prometía demasiado, ya es un avance. Para nosotres, el éxito no es vender más. Es poder estar en el mercado sin traicionar lo que vinimos a decir.